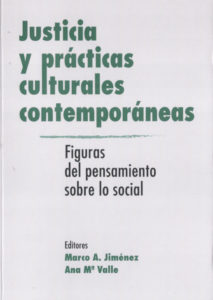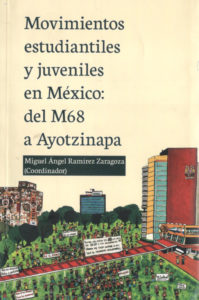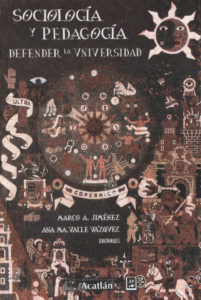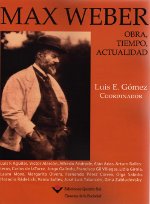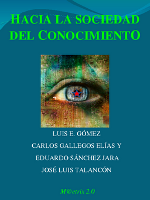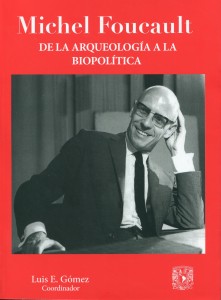I. Los inicios
El presente ensayo es ante todo un trabajo de memoria, por supuesto, como tal tiene sus dificultades y sus defectos, toda vez que se reconoce que la memoria no solamente es inexacta, sino además infiel y tiende a edulcorar las situaciones, no sin contar con apreciaciones donde la crítica se desvanece, o por el contrario, se agudiza. Debo mencionar también el aspecto asincrónico del trabajo que oscila entre idas y vueltas, sin precisiones claras cronológicas, para poder entender su recorrido.
El 20 de diciembre del 2022, se cumplieron cinco años de la desaparición física de nuestro querido Alán Arias. Filósofo, politólogo, experto en Derechos Humanos; referencia obligada en la filosofía política, académico en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y colaborador del Centro Nacional de Derechos Humanos de la CNDH.
En el marco del homenaje a Alán Arias Marín, hago una recreación no positivista y un tanto interesada de la vida personal e intelectual de mi amigo y colega. No haré aquí un análisis exhaustivo de su obra, lo cual obligaría a un trabajo de mucha mayor profundidad, pero no omito referirme a esta, acotando tanto los principales intereses y sucintamente, algunas de sus aportaciones más originales.
Alán Arias nació por ahí de mediados de siglo pasado, vivió su infancia y adolescencia en la bohemia del centro de la Ciudad de México, entonces Distrito Federal, precisamente en la calle de López, muy cerca del Barrio Chino y de la Alameda, no muy distante de Bellas Artes y del Correo Mayor. De madre cubana, Mercedes Marín y de padre vasco español; ella bailarina, él músico refugiado del franquismo.
Alán, primero entre los cuidados maternos, luego los de la abuela, ya en la adolescencia hace su bachillerato en el Colegio México, escuela de los hermanos maristas, cuya orden se constituye bajo la égida de su fundador Marcelin de Champagnat, sacerdote francés, interesado en enseñar a infantes y jóvenes con una educación a la vez católica tradicional y francesa, en sus principios de disciplina, orden, escritura y reflexión.
Bajo esta influencia Alán se hace de una personalidad a la vez reflexiva y discutidora, crítica de su entorno y realidad, sobre todo después de haber participado en el movimiento estudiantil desde el propio Colegio México, donde se interesa por la filosofía y la política, lo que lo lleva a estudiar esta disciplina en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), a partir de 1969. La UNAM, tiene un gran ambiente después del movimiento del 68. José Revueltas aún vive, deambula entre viajes y conferencias por la Facultad después de haber pasado dos años en la carcel, y además tiene un cubículo, que incluso es dormitorio. Ahí conoce Alán a Roberto Escudero, a Carlos Félix, quien es un profesor grandilocuente e histriónico y, por supuesto, a Elí de Gortari y, a Adolfo Sánchez Vázquez, quien lo toma como uno de sus discípulos favoritos.
Más tarde conocerá a Cesáreo Morales y a Mariflor Aguilar, también a Ricardo Guerra y Leopoldo Zea, directores renombrados de la Facultad de Filosofía y Letras (FFyL), a Carlos Pereira, así como al gran filósofo ecuatoriano Bolívar Echeverría, quien estudia en Berlín y se hice amigo de Jack Rubin, el líder del movimiento estudiantil alemán. Gabriel Vargas Lozano, y Alcira.
Nuestra amiga uruguaya común, recorre, en ese entonces, la Facultad repartiendo poemas y denuncias Todo el periodo inicial de Alán en la FFyL se caracteriza por su interés en Marx, lo que se expresa quizá en su más importante ensayo de tesis no concluida sobre la relación entre el economista alemán y Aristóteles. Pero también, y fundamentalmente, está la influencia de Jean Paul Sartre, a quien Arias considera un modelo de vida, con La náusea, su primera novela, El ser y la nada, el existencialismo y la tetralogía novelada de Los caminos de la libertad tituladas “I. La edad de la razón”, “II. El aplazamiento” y “III. La muerte en el alma”, más tarde “IV. Historia de una amistad particular”.
Leer y discutir a Sartre es, sin duda, una de las mayores aficiones de Alán, hasta que descubre a los filósofos de la escuela de Frankfurt y a los teóricos de la guerra alemanes, Clausewitz, Schmitt, y del lado francés, al amigo de Sartre desde el bachillerato y después rival ideológico, Raymond Aaron, siempre interesado en las teorías alemanas, sociológicas y después las teorías interpretativas de las guerras.
El estilo Sartre llevó a Alán a construirse un personaje digno de la obra de Baudelaire, principalmente del Spleen de París. Extrovertido, articulado, cáustico sin maldad, crítico del bien y del mal, buen vividor, sin ambicionar propiedades, siempre al lado de gente interesante, gourmet, catador, a la vanguardia de los análisis de la coyuntura política, columnista y periodista de la radio con las cuestiones de actualidad, nacional e internacional.
Viajero incansable por todo México, Alán lleva polémicas y conferencias de interés no solo a universidades, sino a diversos públicos en el extranjero; Brasil, Argentina y Colombia, donde es agregado cultural en los años ochenta. También son célebres sus viajes cruzando los Estados Unidos en diagonal, metido en los autobuses Grayhound, para llegar a Nueva York, ciudad a la que vuelve repetidas veces, para recorrer librerías, cafés, restaurantes, particularmente, aquellos lugares ligados con las películas de Woody Allen.
Nos encontramos un par de veces en París, donde tuve oportunidad de presentarle a Toni Negri, a Henri Lefebvre, a Jean Marie Vincent y a Cornelius Castoriadis, mis mentores en el programa de doctorado en la Sorbona. En el ámbito académico, Alán se inicia dando clases en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Igualmente es asistente adjunto de clases. Entra a trabajar al Centro de Estudios Latinoamericanos en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales como asistente de investigación, categoría que desaparece en la UNAM y de la cual él decía ser “el último de los mohicanos”. No fue sino hasta muchos años después que por concurso de oposición obtuvo su definitividad como profesor de carrera.
En el marco de la respuesta política espontánea al terremoto de 1985, la Ciudad de México se queda paralizada y literalmente sin gobierno. Ahí es donde ambos incursionamos solidariamente en el rescate de personas entre los escombros, después de lo cual, al final de una larga jornada aterrizamos en una cantina para beber un tequila maravilloso cuya excelencia se derivaba de nuestra sed, a la vez física y de ayudar en el desastre. Se considera que esta experiencia de autogestión de la vida urbana en crisis es el nacimiento de lo que se denomina la sociedad civil, y a su vez uno de los principios mexicanos de la tematización de los derechos humanos.
Las publicaciones de Alán, ya en el CELA, comienzan por un trabajo sobre la universidad capitalista, una revisión crítica y analítica del papel de la universidad en su entorno.
El texto, harto conocido, es “Contribución al estudio de la Universidad Capitalista”, publicado en los Cuadernos del CELA de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, unas notas, diría Alán, que tienen, como objetivo estudiar la Universidad con relación a su función en la sociedad capitalista, estableciendo los antagonismos, pero sin ilusiones, ubicarlos en el contexto de la lucha entre trabajadores y capital, reconociendo su potencia, pero también sus limitaciones.
Luchas magisteriales, estudiantiles y de sus empleados, siempre en la subalternidad.
II. Participaciones
Después de una larga temporada de luchas sindicales universitarias, donde en la Facultad configuramos una corriente sindical autónoma y mayoritaria (trabajadores de base) ligada a la oposición dentro del Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Universidad Nacional Autónoma de México (STEUNAM), pasamos en 1977 por el fallido intento de construcción de un sindicato único llamado el Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (STUNAM), que fusionara a los dos sindicatos. Al Sindicato de Personal Académico de la Universidad Nacional Autónoma de México (SPAUNAM) y al STEUNAM. La dirigencia del SPAUNAM estaba en manos del MAP, mientras la del STEUNAM estaba controlado por la corriente roja, cercana al Partido Comunista Mexicano (PCM). La oposición se configuró por maoístas, el GIRE de inspiración chilena y trotskistas.
Todos ellos forman el bloque y la corriente 25 de octubre junto con trabajadores de base de la Facultad de Ciencias Políticas. El proceso mal conducido y esperanzado en los posibles aliados dentro del gobierno, es derrotado con un recuento que pierde el SPAUNAM dada una intervención muy decidida de las autoridades universitarias que apadrinan a la Asociación Autónoma del Personal Académico de la Universidad Nacional Autónoma de México (AAPAUNAM), sindicato blanco y de gestión que sigue manteniendo la representación hasta ahora. Este conflicto dio pie a una infinidad de documentos críticos en los cuales Alán figura como uno de sus autores.
En 1979, Alán ingresa a las ligas mayores de los debates políticos-intelectuales más acuciosos de la vida nacional: junto con Manuel Lavaniegos e Hipólito Rodríguez, se lanza a realizar una crítica del trabajo de Arnaldo Córdova sobre la política de masas en México, publicado en Cuadernos Políticos 21, de la editorial ERA, bajo el título “Estado y sistema ejidal”. Este texto es una crítica muy amplia y fundada sobre la composición de la clase obrera, reducida por Córdoba a la clase obrera industrial “organizada sobre la forma sindical” como prolongación de la política de masas del gobierno cardenista, pero “necesaria”, según Cordova, para su protección y defensa.
Alán, Manuel e Hipólito demuestran que la forma corporativa mexicana organizada corresponde a la forma del “control” sobre el asalariado en el capitalismo. Y que además, la reducción a la clase obrera industrial “organizada” es solo la punta de la pirámide de la clase trabajadora, que vive explotada y precarizada bajo categorías no especificadas, como trabajador por su cuenta, subempleado, desempleado, y ya no se diga las formas del trabajo semiurbano, semirrural y rural, donde aparecen las reflexiones sobre las precarias formas ejidales y por otro lado las nacientes, pero crecientes formas agroindustriales que se desarrollan al ritmo de las migraciones internas para las diversas cosechas constituyendo un proletariado agrario que recorre el país anualmente, pero poco visualizado.
Este trabajo forma un hito y un desafío a lecturas que en México daban por entendido las construcciones de Córdova como verdades establecidas y que Alán, Manuel e Hipólito, se encargaron de desmontar críticamente. En 1980, Alán y un grupo amplio de intelectuales mexicanos lanzamos el proyecto de una revista novedosa, Palos de la Crítica, participan con trabajos, entre otros, el propio Bolívar Echeverría, Julián Meza, Adolfo Castañón, Guy Rozat, Márgara Millán, Manuel Lavaniegos, Rafael Segovia, Julio Amador, Sergio Fernández, Jorge Juanes, Raquel Serur, Gonzalo Celorio, Milan Kundera, Juan García Ponce. Se publican artículos de Antonio Negri, Jean Duvignaud.
Podemos afirmar que esta experiencia político-literaria no solo es un gran logro, sino que además Alán es el alma del proyecto, el hombre orquesta y el mayor divulgador. Palos de la Crítica tiene los siguientes números: 1, 2-3, 4 y ½ y Palos V. Queda, además, un número especial de Cuadernos de Palos-L’Alternative (Masperó, París), sobre “Solidarnosc, la gesta del pueblo polaco” con contribuciones de Lech Walesa, Jacek Kuron, Andrej Gwiazda, Anna Walentynovicz, Alina Pienkowska, y muchos otros actores de ese movimiento. Crucial. Este cuaderno especial se publica en 1982.
Más tarde, en continuidad con los asuntos estudiantiles, en el año de 1986, Alán hace un análisis crítico y riguroso con Blanca Solares titulado “Protesta Estudiantil y Legitimación Estatal” publicado por la Revista Acta Sociológica, nueva época, año 1, número 1 de agosto-octubre del 1987, de la Coordinación de Sociología de la FCPyS, centrado en la confrontación de la juventud estudiantil del momento, organizada en el CEU, a quienes al mismo tiempo que ensalza, les critica, por una parte, su falta de perspectiva de largo plazo al obtener un Congreso Universitario, cuya parálisis genera, de un lado, la “grilla” institucional de la administración universitaria y del gobierno y, por otro lado, la crítica radical ultra de las posiciones del CEU, mismas que terminan por caer en la trampa de la no negociación, toda vez que el negociar significa, para ellos, como el principio de una derrota anunciada, con los magros resultados de ese Congreso General Universitario, obtenidos en 1990.
Ya en 1988 los liderazgos del CEU encontraron una salida política hacia lo nacional, apoyando a Cuauhtémoc Cárdenas, candidato del Frente Democrático Nacional a la presidencia, la naciente oposición electoral de izquierda, que dio origen al PRD, al cual se integraron. Este desplazamiento anuncia, eso lo ve bien Alán, en la emergencia posterior de militancias estudiantiles “radicales”, quienes privilegian, en el movimiento del año 99, la movilización como una fuerza en sí, orientada por la posición de ver toda negociación como traición, incluida también toda participación partidista, una dinámica que lleva a la entrada de la policía en el 2000 y a la pérdida de una generación política que no logra consolidar, salvo algunas excepciones, ni obra ni liderazgos aptos a otras luchas políticas. Además de una Rectoría sin cabeza, Barnés y un movimiento estudiantil sin liderazgos aparentes y testas ocultas. Una victoria pírrica. Mantener la gratuidad, lo cual era importante, pero nada más. Entrada de la policía, caída del Rector, llegada de Juan Ramón de la Fuente.
III. Los estudios
Alán debió haber terminado la carrera de Filosofía entre 1974 y 1975. No obstante, después de varios intentos de escritura de al menos tres temas, de tesis distintas en estos periodos, logra obtener su licenciatura hasta el año 2004, a los 54 años. Las razones son quizá, una resistencia contrainstitucional o también a dejar de ser un eterno adolescente. Alán se titula con un “informe académico” llamado “Pensar lo que se piensa. Una tentativa”.
En este terreno, Alán se dedica a recuperar el tiempo perdido (Proust, una lectura permanente), logra terminar modularmente y a distancia su maestría en la New School for Social Research, de Nueva York. Los estudios neoyorquinos son el preámbulo necesario de su aceptación al doctorado vía la Universidad Nacional de Educación a Distancia, mismo que supera ampliamente con la tesis Filosofía política de los derechos humanos. Contribución a una teoría crítica de los derechos humanos, presentada en 2015, con la cual obtiene el Premio Nacional de España de las tesis de Doctorado en el área de “Filosofía Jurídica”, con su asesor, el doctor Raúl Sanz Burgos.
Parte de la formación “no curricular” de Alán Arias se da también en las sesiones sabatinas del seminario sobre Max Weber que imparte el doctor Luis F. Aguilar en la FCPyS, donde convergimos un grupo de aprendices de brujos, de contadores de historias y de gente hambrienta de encontrar otras interpretaciones históricas-sociológicas plausibles. Este periodo se cristaliza con sus contribuciones al libro hecho bajo mi coordinación, Max Weber. Obra, Tiempo, Actualidad, con los artículos “A modo de confesiones: filosofía política y teoría social. Max Weber y la Escuela de Frankfurt” y “Max Weber. ¿Impertinente hoy?”.
IV. Una analítica del neo-zapatismo. La práctica de la intermediación
El año de 1994 marca, la vez, la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN o NAFTA en inglés) y el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).
El conjunto de los hechos de la insurrección zapatista, su declaración de guerra al Estado mexicano y sus tomas de municipios chiapanecos, pone en tensión a la política mexicana. Alán se ve siempre en la situación de realizar el análisis de los hechos, los cuales sigue, anota y luego expone en frecuentes relatos como recursos propios y también para su publicación.
Alán desempeña al mismo tiempo importantes tareas de intermediación durante el conflicto, por lo menos durante el gobierno de Ernesto Zedillo funge como secretario técnico. Nunca desdeña o minimiza a la fuerza zapatista, llega a entrar en contacto con ella para realizar gestiones y atender peticiones.
Explícitamente, entiende la idea de resolver el conflicto a través de la inclusión del movimiento y su vanguardia, mediante el uso de los cauces de la participación legal y la búsqueda de la convergencia de los actores, los rebeldes, el poder federal, las expresiones legislativas (la Comisión de Concordia y Pacificación, COCOPA), las fuerzas político partidarias, a través de la posibilidad de la gestión de los acuerdos y hasta la pertinencia de su inclusión como reformas constitucionales, para evitar la prolongación del uso de las armas, así fuera en la modalidad de la baja intensidad.
Alán entiende y se maneja en el conflicto bajo el principio del reconocimiento de la inteligencia del liderazgo de Marcos, de su Comité Clandestino Indígena Revolucionario, así como de las fuerzas mediadoras del obispo Samuel Ruiz, fundador de Servicios y Asesorías para la Paz (Serapaz), de Marco Antonio Bernal Gutiérrez, comisionado para la Paz en Chiapas, y de los diversos actores nacionales y locales, un verdadero entramado que se requería para poner en acción los Acuerdos de San Andrés Larráinzar, los que finalmente se ven, con distintas interpretaciones, encaminados hacia la aprobación de una ley como la necesaria extensión de los derechos indígenas nacionales en clave social, cultural y política, que convergiera con mecanismos de autonomía, modernidad y unidad de la nación, bajo premisas constitucionales que se articularan con las garantías individuales y la inclusión de los derechos humanos. En el fondo, liberalismo y responsabilidad social e identitaria.
Una página en la vida de Alán Arias compleja, controvertida para muchos, pero al mismo tiempo plena de autenticidad, rigor analítico y mantenimiento de principios éticos en búsqueda de salidas aceptables para todos.
Una página productiva, más allá de los trabajos solo panegíricos de las partes en conflicto, que sigue siendo un material ineludible, para entender el tiempo y la historia del zapatismo, incluso en su permanencia y en su devenir futuro.
V. El camino de los Derechos humanos
El recorrido político intelectual de la filosofía crítica de Alán se topa con los Derechos Humanos, con el desafío de mantenerse en el principio de no confundir el humanismo con el humanitarismo, como se hace frecuentemente, sino como una emergencia, un “nacimiento”, como diría Foucault, buscar las condiciones de posibilidad de su ejercicio en corrientes y tradiciones distintas, en contextos interpretativos diferenciados.
Esto es un largo y sinuoso camino lleno de accidentes, incidentes, borramientos, violaciones, discontinuidades, donde la propuesta de Alán fue desbrozar y reordenar sistemáticamente, la formalización en el pensamiento, la elucidación de lo complejo en la exposición y la claridad en los enunciados (“¡Sí, es un filósofo!”, decía Luis F. Aguilar, cuando lo escuchaba disertar).
Se trata de un amplio recorrido que abarca tanto la independencia americana como la Revolución francesa, cuyos actos fundacionales son la Constitución de los Estados Unidos de América y la Declaración de los Derechos del Hombre, pasando además de la influencia del derecho natural, las garantías individuales, el camino sueco de la idea del defensor del pueblo, del Ombudsman, así como las distintas tradiciones nacientes de los derechos humanos, como una expresión necesaria contra los abusos del poder público, o bien la noción de los derechos humanos extendidos.
Contraparte necesaria fue el diálogo con Agamben y el llamado Estado de excepción de las sociedades totalitarias, particularmente el tema de las ejecuciones extrajudiciales.
En síntesis, el trabajo de Alán se sitúa en la confluencia constitucional mexicana entre derechos, por un lado, como garantías individuales y por otro, los avances de los derechos humanos propiamente dichos.
Además, quiero incluir aquí el trabajo que hicimos como coordinadores del libro Una década de terrorismo. Del 11 de septiembre a la muerte de Osama Bin Laden, donde además de su edición, Alán contribuyó con el ensayo “El terrorismo contemporáneo, punto de inflexión regresivo para los derechos humanos”.
Por tanto, con Alán Arias tenemos una contribución original y trascendente al desarrollo teórico de los derechos humanos en México.
VI. Conclusiones provisorias
Este recorrido, merece algunas consideraciones finales.
Si bien nuestro colega y amigo Alán Arias Marín puede ser visto como un enfant terrible, a la manera de Baudelaire o de Rimbaud, la verdad es que nuestro flâneur era al mismo tiempo un trabajador casi compulsivo, como filósofo no dejaba de pensar y de pensar bien, como buen escribano no dejaba nunca de escribir; lo recuerdo en la playa con un libro y con un cuaderno, siempre tomando notas; también era un incansable expositor de conferencias magistrales, locutor en sus programas de radio (debe haber cientos de horas de programas grabados, en varias radiodifusoras), donde destaca el programa semanal Horizonte de Análisis en el 107.9 de FM Radio Horizonte Jazz, sobre la coyuntura política nacional e internacional.
Igualmente tenía vocación de organizador de eventos temáticos, conflictos sociales, política, derechos humanos, gestión de gobierno o sobre la filosofía política, todos de alta calidad y nutrida asistencia.
Como lo vimos a lo largo de esta presentación, Alán tocó una infinidad de temas por escrito y en exposición: la Universidad, los movimientos estudiantiles, la composición social, el modelo económico y político de México en relación con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, los conflictos internacionales (Desde Solidarnosc y la caída del muro de Berlín, hasta la caída de las Torres gemelas y las llegadas de Obama y de Trump a la presidencia de los EE.UU.). En especial, el decurso de la reforma político electoral y el gradual crecimiento de la izquierda mexicana. El movimiento zapatista, Las formas del populismo internacional y sus consecuencias.
En el plano de la filosofía y la sociología, Alán abordó a Hegel, a Kant, a Marx, a Nietzsche, a Gramsci, Hanna Arendt, a la Escuela de Fráncfort (Se ha actualizado a su forma más reciente el topónimo Fráncfort. N. del E.), a Max Weber, Heidegger, Elías Canetti, Jean Paul Sartre, Raymond Aaron, Schmidt, Foucault, Agamben… entre muchos otros.
Si bien Alán perdió a su familia muy joven, logró hacerse de un amplísimo grupo de amigos y de relaciones en diferentes ámbitos académicos, laborales, políticos e inclusive culturales, con quienes compartió sus logros y sus batallas políticas y personales.
Muchos de quienes colaboramos en este libro nos preciamos de haber sido sus amigos. Alán está en nuestra memoria y en nuestro corazón.
San Jerónimo Lídice, invierno de 2022.